Todos en la facultad de Letras, o la mayoría, hablaban de esa novela. Incluso, llegué a ver que se pasaban un ejemplar de mano en mano, a veces casi secretamente. Como si fuera contrabando. De modo que leí Los detectives salvajes influido por la fama creciente de Bolaño: se decía que estaba rompiendo toda la escritura anterior.
Pasado el tiempo, Bolaño –contra lo que él mismo se pronunciaría– se ha convertido en un autor de culto. Y mucho le debe a su libro La literatura nazi en América y, por supuesto, a Los detectives... Más que un rebelde que diera manotazos sobre una mesa aquí y allá, Bolaño le apostó a despojar a la literatura del glamour y la pomposidad con la que algunos autores se empeñaron en revestirla (se empeñan todavía), primero con su obra, y luego con el modo en que escribió esa obra: se cuenta que pasaba hasta meses encerrado en un cuarto y que no salía de ahí hasta haber terminado lo que estaba escribiendo.
Encarnó una especie de autor maldito que no escatimó hasta su muerte en la experimentación del desasosiego, la desilusión y los sinsabores. Pero, con todo, Bolaño no dejó ahí a la literatura, por los suelos, despatarrada y ahogándose, sino que la ayudó a ponerse de pie y le señaló un camino.
En esa época de mis años universitarios vivía en un departamento por la calle Guanajuato, detrás del CUCSH La Normal. Era un departamento de estudiante, donde llevaba una vida de estudiante: no tenía recursos para comprar libros. Y muchos, la mayoría obligados en la licenciatura, los leí en fotocopias: ese gran tiradero al que muchos nos asomamos y del cual nos nutrimos.
Pero tenía a mano otro gran venero, la biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente, que quedaba a unos pasos del departamento. Y allí, en muchas tardes –como he hecho en los últimos tiempos en la Iberoamericana Octavio Paz con materiales que resulta complicado conseguir impresos; por citar dos anoto: Caja de herramientas, de Fabio Morábito y Pensar, de Vergílio Ferreira– leí, en un ejemplar sobado, sucio, con múltiples subrayados y la portada deteriorada, las peripecias de Arturo Belano (Roberto Bolaño, presumiblemente), de Ulises Lima (Mario Santiago Papasquiaro, también presumiblemente) y de Celestino García Madero en su búsqueda frenética de la poeta Cesárea Tinajero, desaparecida. Quizá ése era el libro que iba de mano en mano en los pasillos de la facultad.
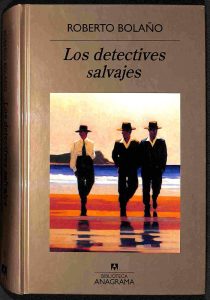
Todo esto lo refiero porque hace apenas unos días terminé de leer Cuentos (Llamadas telefónicas / Putas asesinas / El gaucho insufrible), el volumen que compendia sus cuentos no completos (tras su muerte en 2003, fue publicado El secreto del mal, sus cuentos póstumos, que esta edición que leí no incluye). En el cuento me parece que Bolaño sigue la misma ruta que traza en la novela, y no me refiero a que recurra a una fórmula; sino que lo que hace es plegarse a la mesura y el equilibrio.
Si se me pidiera una explicación de bulto sobre esto abriría los brazos en toda su amplitud y luego los iría cerrando en pinza, y con ello querría decir que lo que se dispara en la novela, en el cuento encuentra concreción, ajuste, atmósferas saturadas, un apego no tan irrestricto a la unidad de impresión de Poe, pero apego al fin. Es un autor que no se desborda, que no le coquetea a los acantilados de la prosa y que se guarda de provocar vía un deslumbramiento inútil un estado de catatonia en el lector para infligirle cualquier cosa. No hace eso Bolaño. Y se lo agradezco.
El cuento bolañesco a veces es también una disertación que envuelve una trama y cuyo desenlace tarda a ratos en asomar, pero que acaba la mayor parte de las veces sin estridencias, como si se tratara de un refinamiento chejoviano. Eso es, un gesto pagado a Chéjov.
Es sabido que no hay un único modo de escribir cuento; no hay una fórmula, vaya; sin embargo, el cuento tiene un camino para diseccionar sus partes y si se sigue esa ruta de vuelta es posible vislumbrar la estructura de su esqueleto. Bolaño sabía esto, por supuesto, lo conocía al derecho y al revés y este conocimiento lo puso siempre tan a su favor que a sus cuentos no necesita venderlos nadie, se venden solos.
Por último, en sus cuentos es posible apreciar también los presupuestos propios del ensayo, que ya están insinuados en La literatura nazi en América y en Los detectives salvajes, pero que encontraría el más amplio eco en su inacabada 2666. De sus cuentos sin ninguna duda podría elaborarse todo un estudio, pero yo lo dejo aquí por el momento.





