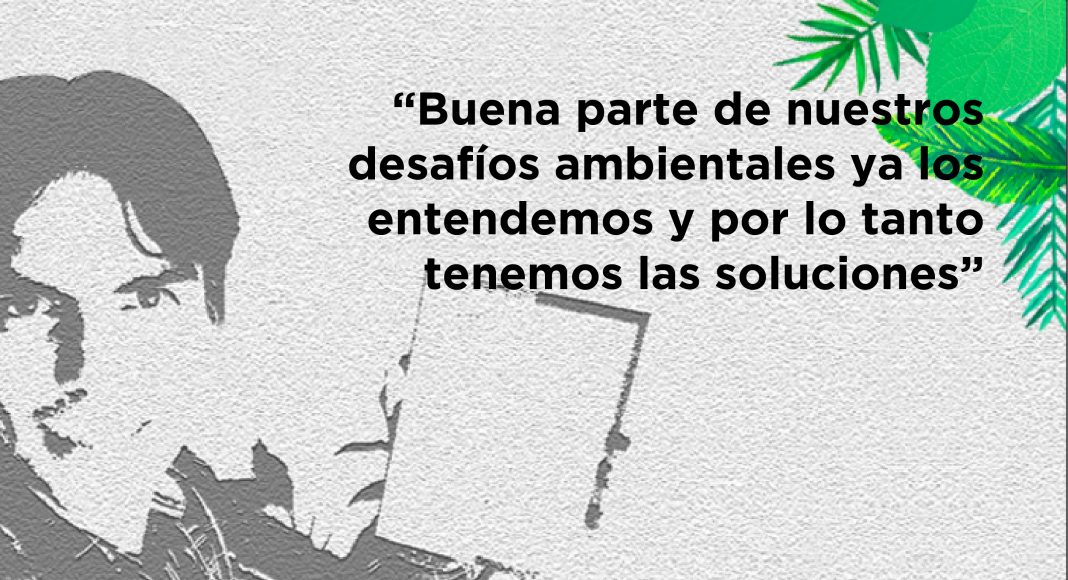Nuestra forma de comprender el planeta que habitamos cambió radicalmente cuando los astronautas de la misión llamada “Apolo XI”, Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin llegaron hasta la superficie de la Luna para colocar una placa metálica con la leyenda: “Aquí pisaron por primera vez la Luna unos hombres procedentes del planeta Tierra, en julio de 1969 D. C. Vinimos en son de paz y en nombre de toda la humanidad”; las imágenes de Armstrong saltando en la Luna y, sobre todo, aquella magnífica fotografía inédita, insólita, de nuestro planeta visto desde el espacio exterior, representaron el inicio de una nueva época para la humanidad: la popularización de cierta conciencia de la Tierra como una casa común, compartida por todos. Aquellos eran los mismos años de nuestra mayor expansión productiva, que se tradujo en cantidades mayúsculas de polímeros, metales, sustancias químicas, y el correspondiente consumo energético sin límites.
La aparición de los libros Primavera silenciosa de Rachel Carson (1962) y Gaia: una nueva mirada de la vida en la Tierra de James Lovelock (1979), ayudó a reconocer una problemática ambiental riesgosa, pero en las décadas de los setenta y ochenta había un mayor optimismo de que las soluciones llegarían: se dijo que había que actuar de inmediato para que en los próximos años estos problemas no se agravaran y que el futuro no quedara comprometido.
Ahora somos nosotros el futuro de entonces, sometidos por una pandemia mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha lanzado una alerta contundente: “la humanidad está enfrentando una cuenta regresiva”. Se ha calculado que en las dos últimas generaciones hemos tenido un impacto directo en el medio ambiente superior al registrado en todo el resto de la historia de la humanidad.
Desde la ONU nos dicen que tenemos un máximo de 10 años, esta segunda década del siglo XXI, para revertir nuestras tendencias de daño ambiental.
El investigador estadounidense Marshall Ganz ha llamado la atención sobre nuestra incapacidad para entender las implicaciones de transformar completamente nuestros sistemas naturales al ritmo más rápido en la historia de nuestra especie. Para mantener esos ritmos de vida frenéticos hemos colaborado significativamente en modificar el clima, extinguir hábitats, multiplicar incendios, propiciar inundaciones, sin reconocer nuestra dependencia íntima de la naturaleza y la nocividad de nuestras acciones cotidianas en función de ella.
Seguimos creyendo que hay una separación entre la naturaleza y nosotros, a pesar de que tenemos todas las evidencias para asegurar que no es posible salvaguardar la salud humana sin tener en cuenta nuestro impacto en los sistemas naturales del planeta: la sobreexplotación del medio ambiente se traduce directamente en una mala salud para nosotros, y esto lo hemos aprendido dolorosamente con las enfermedades de transmisión masiva como la Covid-19.
Porque el futuro comenzó hace mucho tiempo, urge reunirnos a buscar nuevas maneras de organizarnos en las ciudades, de transformar nuestras tecnologías para enfrentar los problemas que ya tenemos, pero también para prevenir que no aparezcan otros problemas más. Incluir nuevas ideas que ya han demostrado cierta eficacia, como salud planetaria, desarrollo sustentable, economía circular; poner en práctica usos inteligentes del agua y frenar su abuso, producir alimentos sin arriesgar la capacidad futura de los suelos para seguir alimentándonos, resolver la distribución de los alimentos para mitigar su desperdicio generalizado.
Trabajar en comunidad para solucionar los problemas porque no son problemas aislados.
Buena parte de nuestros desafíos ambientales ya los entendemos y por lo tanto tenemos las soluciones: todo tiene que ver con volver a educarnos, hacer todo lo que hacemos de manera diferente.
Y para ello necesitamos con urgencia reunirnos para escucharnos y comprometernos con imaginar otro futuro y hacerlo posible. Un sitio ideal para provocar estas conversaciones es el Museo de Ciencias Ambientales que la Universidad de Guadalajara está construyendo.