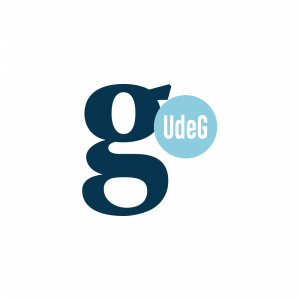En la floresta de los signos culturales
Los personajes que en las novelas de Dostoyevski se ofrecen, son un claro ejemplo de que “la idea del hombre en el hombre” viene a convertirse en un complejo de seres dispuestos en los espacios del vivir
- 02 CULTURA
- Jorge Martín Bocanegra
- febrero 26, 2024

En alguna parte leí, o escuché, que Juan José Arreola estaba convencido de que las “mejores cosas que pensaba”, antes que él, otros ya las habían imaginado. Me parece que esto sucede porque en la vida, inevitablemente, así como hay un ADN en que se guarda la filiación genética de los cuerpos, hay también un continuo de series de ADN en que se guardan filiaciones culturales; sean éstas filosóficas, literarias, musicales o científicas. Digamos que en Juan José Arreola asoma la tesis, una vez más, de que nada en este mundo surge de la nada, o también, que todo nace y se hace en correspondencia con el todo múltiple y complejo, dinámico e indeterminado, tal cual viene a suceder en los mundos de la mente cósmica, comúnmente nombrada: “la vida del hombre en la cultura”.
Con base en lo anterior, podemos decir que “la idea del hombre en el hombre” es la que Bajtín encontró en Dostoyevski, en cuya obra vio la encarnación de los seres múltiples y diversos. Es precisamente en la novelística de Fiodor Dostoyevski que se puede rastrear una fascinante red de personajes en constante expansión. De este modo es que nos encontramos ante “el contemplativo” Kirilov, en Demonios, en quien se vive la experiencia absoluta de padecer la cercana muerte de Dios, y que en Nietzsche se encarnaría esta misma idea, en términos de “Dios ha muerto”; o bien, ante la existencia de Arkadii Makárovich, en El adolescente, cuya idea era alcanzar “la verdad vital”, imagen magnífica, teleológica, de estar más allá de los meros compromisos sociales que limitan el “verdadero carácter”; ejemplos de esta idea podemos encontrarlos en algunas novelas de Hermann Hesse. O está el famosísimo Raskolnikov, en Crimen y castigo, en cuya mente se vive un drama intenso de conciencia ética y de consciencia política y jurídica, debido al hecho de haber asesinado, “accidentalmente”, a una usurera.
En suma, los personajes que en las novelas de Dostoyevski se ofrecen, son un claro ejemplo de que “la idea del hombre en el hombre” viene a convertirse en un complejo de seres -y de series vitales, con su ADN cultural y social- dispuestos en los espacios del vivir y del padecer la existencia del uno junto con el otro: diferente, diverso, extraño y no menos complejo que el que se guarda en el sí mismo.
Son los personajes de la novelística de Dostoyevski, como pueden ser también los personajes de otros novelistas clásicos, los que estarían encarnando en otros personajes de otras novelas y de otros autores posteriores. Me parece que, por esto mismo, en la literatura, la escritura de los autores no es más que el ejercicio de una relectura inconsciente por la que se actualizan las ideas del hombre en el hombre, aprehendidas en los fondos de otros mares literarios o de otra clase de textos culturales. Nada extraño resulta, entonces, que cuando leemos ciertas obras, es probable que acabemos percibiendo el eco de otras voces, o también, la presencia -a veces en un juego de sombras- de los cuerpos de otros seres que nos recuerdan la existencia de otros seres.

***
En otra tesitura, con otro tono y con muy distinta intención, digo que quienes nadamos de muertito en los oleajes vitales de la nada, bien podemos atisbar los fondos etéreos en los que –si hacemos caso a Platón- otean y sobrevuelan las almas de diversos seres en busca de los idóneos cuerpos para desarrollarse en ideas que hagan sentido y den poderosa atracción de realidad.
Sin embargo, allá arriba en el éter, como abajo, en lo más hondo de los bajos fondos del pensamiento, se dará el caso de que ocurran ciertas ideas que hagan, en quienes las piensan y las sienten, que terminen viviendo la extrañeza y el asombro de padecer eso: sensaciones/ideas que poco antes no había o no sabían que existía dentro de ellos. Son sensaciones e ideas de eso que no siempre pueden decir ni comunicar, y sólo se quedan con la extrañeza punzando en la punta de la legua o en las yemas de los dedos.
Son estos, quizá, unos seres desquiciados, quienes experimentan el presentimiento que les corroe en el cráneo y en el pecho, y que van siempre a un paso de caer en los abismos de lo inefable, sufriendo el pálpito de lo inexistente en la inmanencia, o bien, sintiéndose desdibujados en el soberano sinsentido que permea en tantas cosas del vivir y del hacer.
Si aceptamos vivir la experiencia de las complejas series de ADN culturales que nos nutren hasta en nuestros sueños, será una experiencia que irá acercándonos a la fabulosa realidad en que la lengua degusta el sabor de lo otro en lo inédito. En caso de que esto ocurra, sería tanto como llegar a vivir los ritmos y sensaciones de flujos desorbitantes que bien pueden hacernos padecer la emoción de olvidarlo todo, empujándonos a ir hacia la experiencia de la muerte y del renacimiento en eso-otro que, por economías espaciales de escritura, llamaré “lo insospechado”, “lo inaudito”, “lo indescifrable”.
En consecuencia, estaríamos pensando metafóricamente en el cuerpo que muere y que encarna en otro cuerpo. Sin embargo, al haber ocurrido el renacimiento -o savia de reforestación permanente-, será tanto como verse, como juez y testigo de ese fenómeno: la realidad en que se ha hecho presente eso-otro y que ha de traducirse como lo insospechado, lo inaudito, lo indescifrable.
De acontecer algo así, no será más que la constatación de que eso-otro ha de haber sucedido entre ese vacío donde flotan entidades abstractas como la memoria, el olvido, la consciencia, la inconsciencia, el conocimiento, el desconocimiento, por las que era posible continuar alimentando y llenando el abstracto bosque histórico que llamamos cultura y sociedad.
Por tanto, cuando Juan José Arreola experimentó “lo nuevo en sus pensamientos” y descubrió que ya otros habían pensado e imaginado “eso mismo”, en realidad, lo que estaba padeciendo era una encarnación de “la idea del hombre en el hombre”, esto último, según Mijail Bajtin.