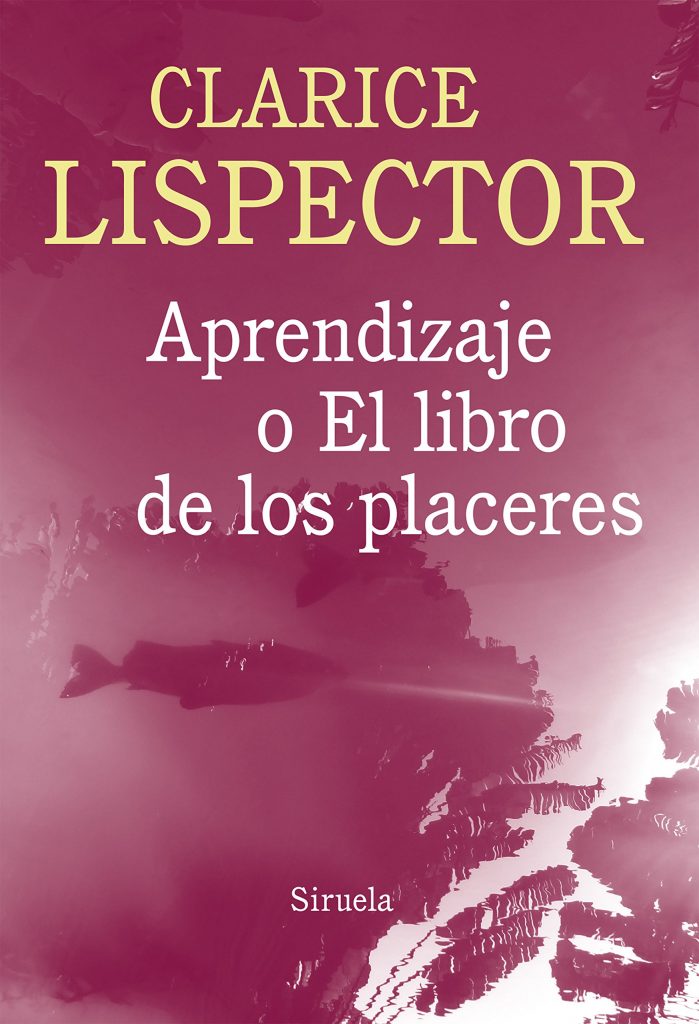
Ser escritor es convertirse en un extraño, escribió Julio Ramón Ribeyro en sus Prosas apátridas. La frase, vista en su reverso, encarna a la perfección lo que Clarice Lispector buscó durante toda su vida: no ser una extraña en tierra adoptiva, encontrar identidad a partir de contar-se. La tarea fue dura, llena de sinsabores y reveses, y a menudo ingrata y encarnizada; sin embargo, tuvo siempre la certeza de que era nativa de Brasil y no dudó en declararlo a diestra y siniestra a quien la interpelaba al respecto. “Soy brasileña, y ya está”, dijo en una entrevista.
El azar, las circunstancias, una pausa en el camino la hizo nacer en un pueblo ruso llamado Chechelnik (en la actual Ucrania), pero bien pudo haber venido al mundo en cualquier otro lugar y tener la misma marca de desarraigo y perenne diáspora. En esa lucha para verse como una igual entre brasileños, no le ayudaba el nombre, su forma de hablar y el apellido; descendía de judíos asentados en esa Europa del Este que se ha venido desmoronando en las últimas décadas. Un punto geográfico disputado, tantas veces arrasado y casi borrado de los mapas. Valga esto como metáfora de la existencia de esta mujer, quien de joven se plantó frente a la gran Esfinge en Egipto. “No la descifré”, confesaría, pero “ella tampoco me descifró a mí”, diría orgullosa.
La extrañeza también pasaba por una vida que daría para el drama de una novela: casada, muy joven, con un diplomático del que acabaría separándose y divorciándose; a partir de esto llegaría a afirmar que había nacido para dos cosas únicamente: ser madre y escribir; rechazada y ninguneada por mucho tiempo en los círculos culturales y artísticos de Brasil, no entró por la puerta grande sino hasta que João Guimarães Rosa se refirió a ella y a su obra, obra que para la mayoría carecía de rigor y estética; una noche se quedó dormida en su estudio con un cigarrillo encendido entre los dedos, no despertó sino hasta que el incendio ya había consumido gran parte del lugar y su mano presentaba quemaduras que le dejarían inútil esa extremidad.
Clarice Lispector, poco a poco, como una fotografía, fue revelándose a sí misma, y la vía por la que optó y a la que recurrió conforme fueron pasando los años fue la escritura. Antes, sin embargo, sostuvo otras luchas, todas desgastantes, que la dejaban desfalleciente y con poco ánimo para encarar el día a día de una mujer de hogar —con todo lo que de ella se esperaba—, que criaba sola dos niños y tenía que encontrar, entre los pliegues neblinosos de la cotidianidad, una hendidura por la cual abandonarse en la escritura, a resignificar la vida a partir de una frase, un párrafo, una cuartilla para el texto en turno. Porque el día, para ella, adquiría sentido y color al ponerse frente a la máquina de escribir. No antes, y nunca de otro modo.
“Mi tierra natal no dejó huella en mí, excepto a través de la herencia de la sangre. Nunca puse un pie en Rusia”, llegó a decir. Y Brasil entonces apareció en su horizonte como una tierra a conquistar, en principio, a través de aprehender y saber manejar su idioma. “La extrañeza de su prosa es uno de los hechos más abrumadores de la historia de nuestra literatura e incluso de la historia de nuestro idioma. Esta prosa de la frontera, de inmigrantes y emigrantes, no tiene nada que ver con nuestros ilustres predecesores… Se podría decir que ella, una brasileña naturalizada, naturalizó un lenguaje”, escribió el poeta Lêdo Ivo.
Extranjera, figura mítica, contradictoria, era una iluminada que sin embargo se mantenía en la sombra: “Estoy segura de que en la cuna, mi primer deseo fue el de pertenecer”, declararía. Ganada la batalla del primer reconocimiento, lo demás no fue camino despejado: cada nueva publicación daba para que los críticos se ensañaran con su extranjeridad y su pueril deseo de ser brasileña. Haciéndoles el juego, más de una vez hizo patente su convencimiento de que no hacía literatura —¿falsa modestia o ingenuidad profesional?—, pero hay mucho material con su nombre al calce que la desmiente.
Hasta el final fue una escritora que no le sacó la vuelta a ninguna lucha, y vaya que no fueron pocas. Su muerte, por ejemplo, le sobrevino por un largo cáncer. Y cuando murió, el poeta Carlos Drummond de Andrade escribió una suerte de acertado epitafio: “Clarice procedía de un misterio/ y regresó a otro”.



La identidad literaria es aquella en la que se escribe, donde se vive. Clarice era, fue brasileña.
Excelente forma que describe a una mujer amante de las letras y sus hijos, además de su lucha por expresar que se puede ser hogareña y escritora; para mí el misterio de ella es ése ser mujer. Gracias.