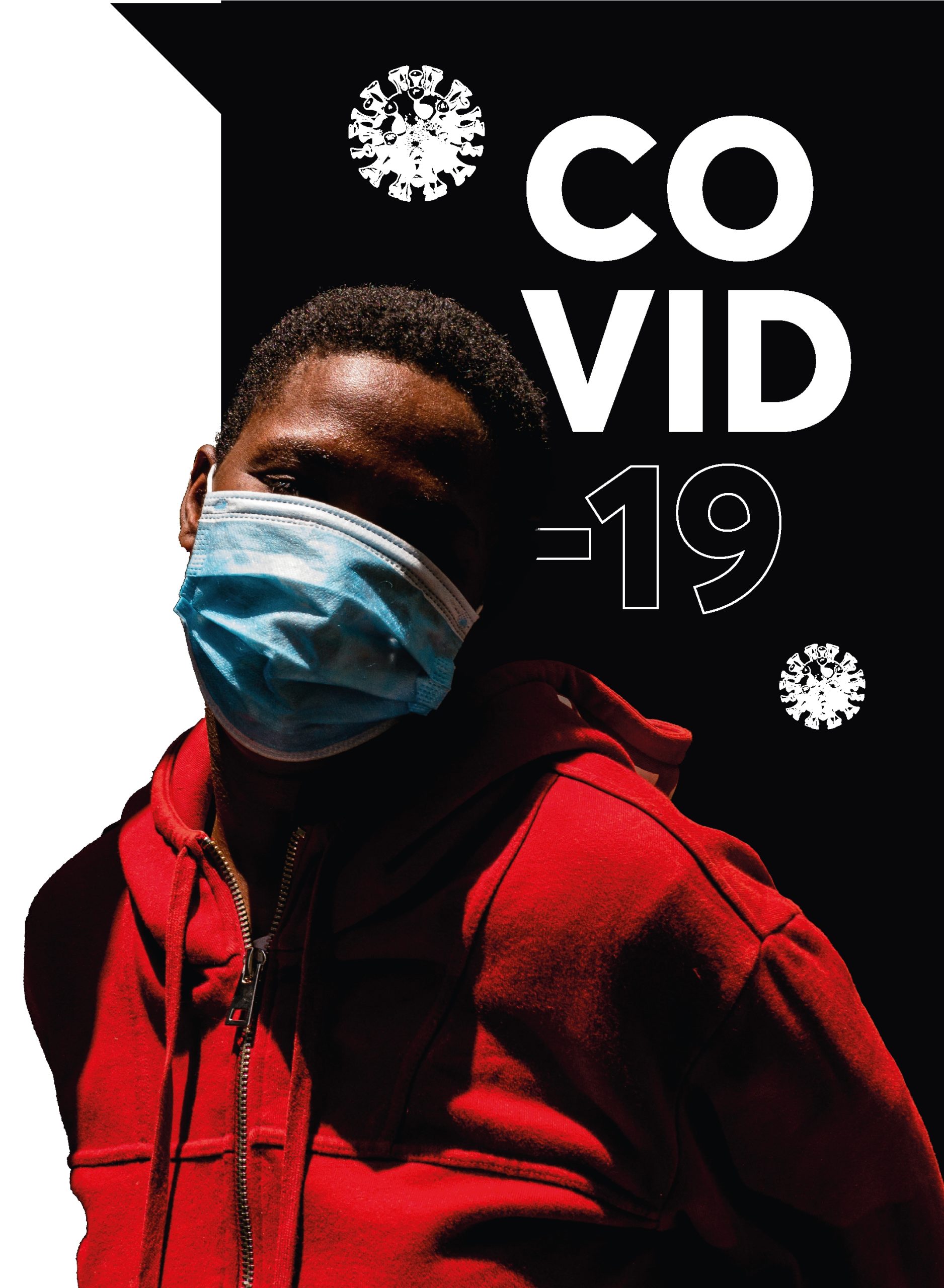Todo comenzó con un enigma, un eco lejano que nadie sabía cómo interpretar. Había un “paciente cero”, un hombre anónimo en la ciudad de Wuhan, China, marcado por ser el primer portador de un virus extraño. Era finales de 2019, nadie sospechaba que esa fecha se grabaría en la memoria colectiva como el preludio de un cambio global.
Las primeras semanas fueron una mezcla de rumores y titubeos. La incertidumbre crecía como una niebla espesa; teorías conspirativas flotaban entre conversaciones. El miedo, silencioso al principio, fue despertando con cada imagen filtrada de hospitales desbordados, rostros cansados detrás de mascarillas y calles vacías que parecían reclamar la ausencia del ruido humano.
En México, la amenaza parecía distante; pero la burbuja estalló el 27 de febrero de 2020. Ese día se anunció al “paciente cero mexicano”, un hombre que había traído consigo, desde Italia, la confirmación de que el peligro había cruzado el océano. Con él llegó el principio de un contagio que no se detendría.
El país cambió. El mundo entero también. La vida cotidiana se llenó de reglas nuevas, órdenes de distanciamiento que separaban cuerpos, pero no siempre voluntades. Las cifras crecieron: casos, muertes, tragedias individuales convertidas en estadísticas colectivas.
Entonces llegaron los días de silencio forzado. Las escuelas cerraron, las calles quedaron desiertas, los eventos masivos se transformaron en recuerdos. La escena cotidiana se cubrió de olor a desinfectante, la vida parecía suspendida y el tiempo, detenido entre el miedo y la resignación, avanzaba al compás de una tragedia mundial que nadie podía ignorar.
La covid-19 no solo trajo consigo una crisis sanitaria sin precedentes, sino también un manto de incertidumbre y un silencio denso, como si el aire estuviera cargado de preguntas sin responder. No fue un vacío de información, sino una ausencia de acción efectiva, de transparencia, de una conciencia colectiva que enfrentara con claridad lo que estaba por venir.
Surgieron nuevas reglas no escritas, una coreografía torpe de cuerpos que practicaban la sana distancia. El léxico de la pandemia comenzó a filtrarse: oxigenación, aislamiento, intubación, cuarentena. Palabras que antes solo pertenecían a los médicos o a los libros de ciencia ficción ahora eran comunes, repetidas en cada conversa- ción, acompañadas de temor: “no toques”, “no te acerques”, “no salgas”. La convivencia se transformó en una amenaza oculta. Cada barandal, cada asiento, cada puerta era un posible refugio para el enemigo invisible.
En la urbe había rostros cubiertos por mascarillas y filas interminables; en el campo la tragedia se disfrazó de silencio, de abandono, de resignación. La emergencia sanitaria llegó con paso lento pero implacable, como una sombra que se extendía sobre pueblos olvidados.
La tragedia incluso habitaba en las zonas más remotas. En los rincones rurales, el duelo permanente se convirtió en la resistencia cotidiana. La ignorancia cobraba vidas, y cada día sin respuestas aumentaba el peso de la desesperanza. Todo era improvisado: el tratamiento, la protección, incluso la esperanza. Las medicinas eran un lujo, los utensilios médicos escaseaban y los doctores eran insuficientes.
La ceremonia de la muerte era un ritual mudo. No había flores ni palabras de consuelo. Solo el eco de rezos lejanos que se desvanecían rápidamente, apartados por el miedo al contagio. Nunca más la vida volvería a ser la misma.